Detalle
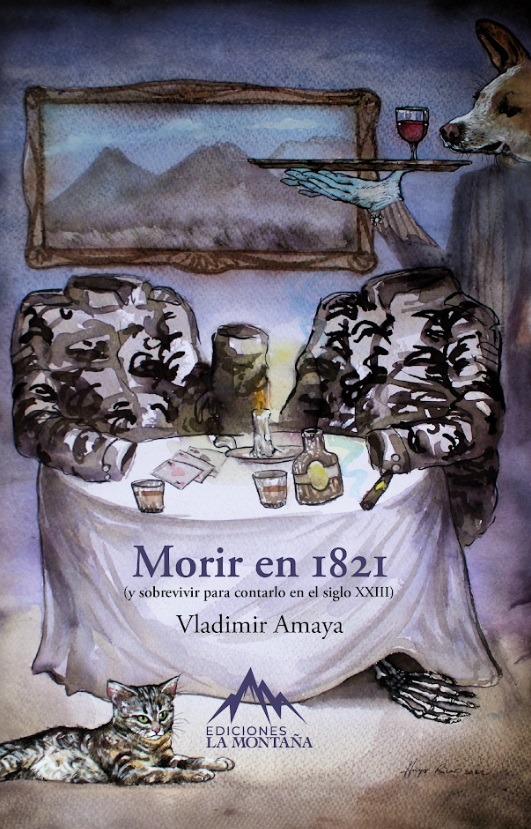
ISBN 978-99961-2-889-9
Editorial:Amaya Ramírez, Rolando Vladimir
Materia:Poesía salvadoreña
Clasificación:Poesía de poetas individuales
Público objetivo:General
Publicado:2024-04-30
Número de edición:1
Número de páginas:192
Tamaño:13x21cm.
Precio:$12
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Morir en 1821
(y sobrevivir para contarlo en el siglo XXIII)
Editorial:Amaya Ramírez, Rolando Vladimir
Materia:Poesía salvadoreña
Clasificación:Poesía de poetas individuales
Público objetivo:General
Publicado:2024-04-30
Número de edición:1
Número de páginas:192
Tamaño:13x21cm.
Precio:$12
Encuadernación:Tapa blanda o rústica
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Libros relacionados
Reseña
Vladimir Amaya tiene una máquina del tiempo. Sus portales de entrada están donde han permanecido desde siempre: en una piedra que rueda sobre el paisaje, en unos cuadros olvidados, en un archivo, en una hemeroteca, en un viejo documental, en una esquina olvidada de la ciudad, en las decoraciones de su salón de clases (fuente del imaginario de nación de su niñez), en su cuaderno escolar de sus doce años.



